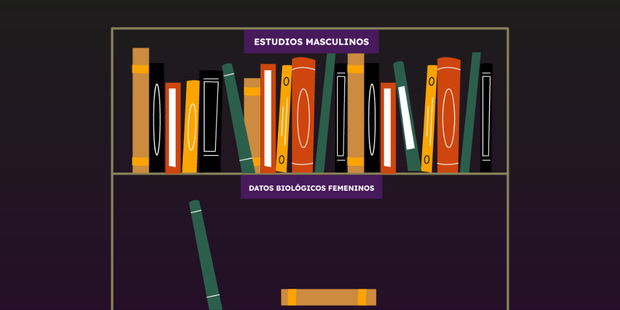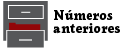Ciencia con sesgo de género
Sólo tres de cada 10 personas involucradas en proyectos de investigación relacionados con las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son mujeres, un número similar a la matrícula global de estudiantes mujeres de este tipo de licenciaturas en todo el mundo. De forma desglosada, estas áreas de conocimiento incluyen a la biotecnología, nanociencia, bioinformática, bioestadística, telemedicina, genética, química, desarrollo de aplicaciones web, telecomunicaciones, sistema de redes, robótica, software, big data, estadística, economía, análisis de sistemas, física, y todas las ingenierías.
Estas cifras son parte del más reciente informe, titulado “Explorando las carreras STEM: La voz de las mujeres en la ciencia”, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en abril pasado, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El documento destaca que solamente en 30 por ciento de los países del mundo se ha alcanzado una paridad proporcional en el número de personas dedicadas a la investigación, pero persiste la segregación horizontal y vertical en los centros de producción de conocimiento científico.
A propósito del reciente anuncio de los Premios Nobel en diferentes categorías como física, química y medicina, el organismo internacional resaltó que, hasta la fecha, sólo 23 mujeres han recibido este galardón en toda su historia. La última fue Mary E. Brunkow, del Instituto de Biología de Sistemas de Seattle, “por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica”, quien este año lo compartió en la categoría de medicina con otros dos colegas.
El carácter de la ignorancia
En los estudios de filosofía de la ciencia se ha acuñado el término “epistemología de la ignorancia” para denunciar que “la ignorancia no es una simple carencia, más bien, a menudo se construye, se mantiene y se difunde, y está vinculada a cuestiones de autoridad cognitiva, duda, confianza, silenciamiento e incertidumbre”, como lo señala Nancy Tuana, filósofa feminista, que, entre otros temas, ha abordado los sesgos de las explicaciones científicas con respecto al orgasmo femenino y ciertas partes de la anatomía femenina como la vulva o el clítoris.
Para la autora de El sexo menos noble, esta ignorancia es resultado de un complejo fenómeno como el conocimiento y sus interrelaciones con aspectos como el poder, que determina los elementos a estudiar sobre una determinada temática o da voz a algunos sectores científicos, y a otros los excluye, como es el caso de las mujeres y todo lo relativo a su cuerpo.
Por ello, redondea la también filósofa panameña Linda Martín, “existen identidades, posiciones sociales y modos de formación de creencias, todos ellos producidos por condiciones sociales estructurales de diversa índole, que en algunos casos son epistemológicamente desfavorecidos”.
Ya sea como generadoras de conocimiento o como destinatarias del saber científico, las mujeres han sido largamente excluidas. Actualmente, algunas investigadoras dedican sus esfuerzos a revertir esta situación, que las ha dejado en desventaja por un evidente sesgo de género.
Parte de esta ignorancia deriva de algunos sesgos motivados por el género, que autoras como Silvia García Dauder y Eulalia Pérez Sedeño, en su participación en el libro colectivo Las mentiras científicas sobre las mujeres, han identificado como parte de las prácticas investigativas en las últimas décadas.
De acuerdo con las académicas, a nivel científico, un sesgo consiste en “desvíos o errores sistemáticos que resaltan determinados aspectos de la experiencia e ignoran otros, como resultado de la insensibilidad al género y con consecuencias en la calidad de la ciencia y sus aplicaciones”.
Como parte de su revisión de las prácticas científicas, las filósofas han identificado que dos de los principales sesgos motivados por el género son: la tendencia a exagerar las diferencias entre los sexos y la tendencia a minimizar o ignorar estas distinciones.
Un ejemplo señalado por las especialistas para el primer tipo de sesgo es la reducción de la “salud de las mujeres” a su salud sexual y reproductiva, en franca desatención a la perspectiva de género en enfermedades comunes a ambos sexos. En caso contrario, referente al segundo tipo, se han “inventado” trastornos o síndromes específicos de las mujeres, atribuyéndoles causas internas-individuales, una patologización y medicalización de procesos normales en la vida de las mujeres, como la menstruación, el parto o la menopausia, o bien malestares emocionales en las mujeres producto de desigualdades sociales y mandatos de género, “malestares que no tienen nombre”.
El objeto del deseo científico
Desde la década de los 70, grupos de mujeres científicas han denunciado su exclusión de los proyectos de ciencia y de tecnología, acusando un monopolio por parte de los hombres sobre el acceso a la misma y a su conservación como fuente de poder a través del cerco a investigadoras y participantes en este tipo de proyectos, lo cual, propicia una dependencia tecnológica y epistemológica de los grupos hegemónicos, conformados, en su mayoría, por varones.
Al respecto, Judy Wajcman, socióloga especialista en género y tecnología y autora de libros como La forma social de la tecnología, refiere que, en la década de los 70 y los 80, eran claras las limitaciones de las mujeres para ser parte de los equipos de investigación en materia de informática y ciencias computacionales, pero también, para ser capacitadas en el uso de los nacientes sistemas de cómputo y sus aplicaciones prácticas.
Sin embargo, advierte Wajcman, la ciencia también ha permitido configurar situaciones de vulnerabilidad para las mujeres, pues a partir de debates sobre la autonomía de ellas sobre sus cuerpos, relacionados directamente con la anticoncepción y el aborto, y con los avances de las tecnologías de reproducción asistida y de la genética, las corporalidades de las mujeres se han convertido en el objeto del deseo científico.
En ese sentido, Diana Maffia, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, ha advertido que las mujeres han sido un constante objeto de las ciencias bajo la premisa de la necesidad de “proporcionar descripciones de la naturaleza femenina”, las cuales, en muchas ocasiones, ubican a la mujer en un lugar diferenciado y jerárquicamente inferior al del hombre.
Por ello, muchas investigaciones en las que las mujeres son objeto de estudio están enfocadas a señalar diferencias biológicas y psicológicas naturales e inevitables entre los hombres y mujeres; jerarquizar esas diferencias de modo tal que las características femeninas son siempre e inescapablemente inferiores a las masculinas y justificar en tal inferioridad biológica el status social de las mujeres.
Las mujeres han sido un constante objeto de las ciencias bajo el supuesto de la necesidad de “proporcionar descripciones de la naturaleza femenina”, las cuales, en muchas ocasiones, ubican a la mujer en un lugar y jerárquicamente inferior al del hombre.
El caso del cerebro
En medio de la fiebre de conocimiento del cerebro, egresada de biotecnología, Lu Ciccia se cuestionó las formas en las que se elaboran los protocolos científicos, en específico, aquellos enfocados al conocimiento profundo de este órgano.
Su cuestionamiento surge al percatarse de que en su estudio sobre el receptor 5HT-2A, implicado en ciertos tipos de psicosis, como la esquizofrenia, sólo se le permitía monitorear a ratones macho, una práctica muy común en todos los centros de investigación. Lo anterior la puso en alerta, pues durante su formación en biotecnología se argumentaba la predominancia en el dimorfismo, que habla de dos tipos biológicos conforme a las posibilidades reproductivas de las personas, implicando genes, genitales, concentraciones hormonales, órganos y sistemas fisiológicos.
A través de un ejercicio combinatorio de ciencias biológica y de teoría feminista, la especialista plantea que las formas en que se ha construido el discurso sobre la diferenciación sexual en los cerebros mantiene ciertos sesgos o mantiene ciertas posturas polémicas ante la falta de una visión inclusiva en el campo científico o de una mirada crítica en la que se incluyan epistemologías surgidas desde las bases del feminismo.
Dicha diferenciación justificó ciertas desigualdades sociales en el sentido de la asignación de roles de género en las sociedades preindustrial, que después se acentuarían como parte de los impactos sociales de las revoluciones industriales. Pero, esas diferencias no sólo se basaron en la genitalidad, sino que también, observa Ciccia, en los cerebros, pues comenzaron a surgir afirmaciones sobre la superioridad de algunos cerebros por sobre de otros, incluso hasta de tamaño.
El interés por el estudio y la comprensión del cerebro fue tal que en el siglo XIX surgió la frenología, en la que se aseguraba que a mayor tamaño del cerebro, mayor capacidad de razonamiento. Y que las mujeres, por sus características anatómicas, tenían un cerebro más pequeño, así como la predisposición al cuidado de otras personas. Además de que el entorno de la persona tiene la capacidad de modificar su cerebro y sus funciones.
A lo anterior, a principios del siglo XX, se agregó el factor de las hormonas, descubiertas en 1905 en Inglaterra. Según la teoría, estas eran indispensables para la configuración sexual de una persona, señalando que a mayor testosterona, el cerebro era más masculino, o en el caso de progesterona, femenino. Por eso, se insistía en que el sexo de las personas, y por ende, su género, estaba predeterminado por la secreción de hormonas del organismo.
Para Ciccia, ninguna de las evidencias existentes con respecto a esta diferenciación sexo-genérica es contundente. Por el contrario, en su libro La invención de los sexos. Cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí concluye que se debe pensar en que las personas son trayectorias singulares, relacionales y que comparten experiencias en el marco de las normativas de género.
Conclusiones
En su artículo, Epistemología feminista: la subversión semiótica de las mujeres en la ciencia, Diana Maffia asegura que la apertura a la recepción de los aportes de las mujeres científicas no sólo es justo para las mujeres, sino que lo es para todas las personas, pues la incorporación de sus resultados a los debates permite abrir las opciones de respuestas ante ciertos fenómenos. En caso contrario, una cerrazón implica “una pérdida para la ciencia y para el avance del conocimiento humano, porque se estrechan los horizontes de búsqueda de la ciencia misma”, además de representar “una pérdida para la democracia, porque todo intento hegemónico (también el del conocimiento) es ética y políticamente opresivo”.