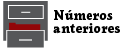Misoginia en clave de sol
“Me gusta lo caro, la troca del año, la morra bien buena que no dice nada”, canta Peso Pluma en la canción AMG, una de las más escuchadas del género de corridos tumbados. En una sola línea, se condensan varios de los elementos clave de esta corriente musical: el lujo, el poder masculino y la mujer como parte del botín. Ella está ahí, descrita únicamente por su físico y su silencio, como un accesorio más en el paisaje del éxito del protagonista. Este tipo de representación forma parte de un patrón recurrente en los corridos tumbados, narcocorridos y corridos bélicos, donde la figura femenina se reduce simbólicamente a objeto de deseo, amenaza o premio, y donde la masculinidad se construye a través del control, la violencia y la ostentación. Un caldo de cultivo sonoro para reforzar estereotipos de género que replican violencias contra las mujeres.
Música que cuenta historias
Históricamente, los corridos han sido una herramienta narrativa para contar hazañas, conflictos y biografías. Desde los que narran hechos históricos de la Revolución Mexicana, como La Toma de Zacatecas, hasta versiones actuales como Ángel del Villar (que habla de un productor musical recientemente condenado por nexos con el narcotráfico), los corridos han contado historias y alimentado leyendas durante muchas décadas.
Hoy en día, este género ha ganado una gran popularidad con sus vertientes de corridos tumbados, narcocorridos y corridos bélicos, convirtiéndose en la banda sonora de generaciones que encuentran en estas letras una forma de identificación con el poder, la rebeldía y el estatus.
Sin embargo, al mirar más de cerca el papel simbólico de la mujer en este tipo de música se puede notar que, muchas veces, su representación se reduce a trofeos, adornos narrativos o figuras amenazantes en el universo masculino de la violencia.
Así, desde los corridos tradicionales hasta los más contemporáneos, la figura femenina ha estado subordinada a la masculina. En los narcocorridos, la mujer aparece como la novia del capo, la amante en peligro o la delatora que pone en riesgo la operación. Los corridos bélicos y tumbados, que presumen armas, marcas de lujo y enfrentamientos, tienden a reforzar aún más una masculinidad hiperviolenta que solo permite dos roles posibles para la mujer: objeto de deseo o enemiga a vencer. En ambos casos, su individualidad es anulada, y su valor está determinado por su relación con el hombre.
En las letras de intérpretes como Natanael Cano, Peso Pluma o Fuerza Regida, la mujer suele figurar como parte del "paquete de éxito" del protagonista: junto al dinero, los carros y los rifles dorados. Es bella, callada y complaciente. Aparece solo como un complemento del estilo de vida del varón poderoso, pero no como un sujeto con voz, historia o autonomía. Este uso de la figura femenina como símbolo de triunfo es reduccionista y tiende a reforzar el machismo al normalizar que el valor de una mujer esté ligado al estatus de quien la "posee".
En otras ocasiones, la mujer cumple el rol de amenaza. Aparece como la que "traiciona", "se va con otro" o "no valora" al protagonista. Esta narrativa de la traición es común en la música popular, pero en los corridos bélicos toma un tinte más violento. Letras que aluden a castigos, desprecio o venganza por parte del varón no solo replican estereotipos de género, sino que también alimentan la cultura de la violencia feminicida, al sugerir que la mujer que no es fiel o sumisa merece ser castigada.
Poder, armas, violencia y vida de lujos: un contexto de éxito que pretenden ensalzar los cantantes del actual repertorio de la música regional mexicana. Las mujeres son solo un accesorio, un valor añadido a otras posesiones que puede ser desechado o eliminado cuando llegue una nueva adquisición.
Violencia normalizada
No es casualidad que estos géneros musicales coincidan en su mayoría con contextos de violencia real. Los corridos bélicos nacen de una normalización de la guerra del narco, los operativos armados y las jerarquías criminales, y en ese universo simbólico, las relaciones de género no escapan al orden de lo violento. La figura del hombre armado, invencible y millonario va acompañada de una estructura patriarcal que relega a las mujeres al silencio o al riesgo. La representación musical no solo refleja esa realidad, también la reproduce.
En ese sentido, estos corridos funcionan como una herramienta de reafirmación de la masculinidad hegemónica. Los personajes masculinos se construyen a través del control: control sobre el territorio, sobre los cuerpos, sobre los negocios… y sobre las mujeres. Esta masculinidad no admite vulnerabilidad, afecto o negociación; por el contrario, se sostiene en el dominio, la autosuficiencia violenta y la capacidad de eliminar al enemigo, incluso si ese enemigo es una figura femenina que se sale del guion.
Es preocupante que en el consumo masivo de este tipo de música no haya una reflexión crítica sobre el tipo de relaciones que están siendo celebradas. Si bien la música es un espacio de expresión artística y catarsis, también es un lugar donde se construyen imaginarios sociales. ¿Qué ideas sobre el amor, el respeto o la convivencia se están sembrando cuando se repite una y otra vez que el hombre “manda” y la mujer “obedece”? ¿Qué implica que en tantas canciones ella aparezca solo como “la que se va” o “la que me falló”?
Algunas canciones incluso utilizan la figura femenina como motor de la violencia. Es la mujer “por la que se matan”, “por la que se traicionan”, o “por la que se pelean los cárteles”. Aunque esto pueda parecer una exaltación de su valor simbólico, en realidad refuerza la idea de que las mujeres son una propiedad más en disputa entre varones. No se habla de ellas por lo que son, sino por lo que representan dentro de un código de honor masculino.
También resulta significativo que haya muy pocas mujeres intérpretes dentro de este subgénero. Y cuando las hay, muchas veces deben adoptar los códigos de la masculinidad bélica para ser tomadas en serio. Las pocas artistas femeninas que han incursionado en corridos tumbados lo hacen hablando “como hombres”, repitiendo las mismas fórmulas de poder, armas y dinero, como si esa fuera la única vía para legitimarse en un espacio profundamente masculino. Esto no solo limita la diversidad del género, también reproduce las mismas lógicas que lo sostienen.
Si bien existe una gran controversia acerca de la pertinencia de difundir abiertamente este tipo de música, también es cierto que la expresión musical es una forma de narrar experiencias y expresar frustraciones sociales. De hecho, cualquier control sobre la diseminación de productos culturales como este se ha desdibujado desde que tanto autores coom espectadores tienen libre acceso a las plataformas digitales, librándose del veredicto de una casa discográfica o un medio de comunicación tradicional, como la radio o la televisión.
Sin embargo, sí es necesario cuestionar los patrones que se repiten y reflexionar sobre las consecuencias que pueden tener en la forma en que jóvenes, especialmente hombres, construyen su identidad y su manera de relacionarse con las mujeres. El arte no es ajeno a la realidad: la moldea, la transforma, la normaliza.
Por otro lado, es importante entender por qué estos géneros apelan tanto a los jóvenes. En contextos de desigualdad, desempleo o violencia estructural, las letras que glorifican el poder, el dinero rápido y el respeto ganado a tiros pueden resultar atractivas. Pero dentro de ese atractivo hay también una trampa simbólica: se presenta una masculinidad que parece invencible, pero que en realidad está atravesada por el miedo, la necesidad de demostrar virilidad y la imposibilidad de mostrar debilidad o afecto.
Los corridos tumbados, con su fusión de trap, reguetón y tradición norteña, podrían haber sido una oportunidad para reformular las narrativas de género. Sin embargo, en lugar de cuestionar las violencias heredadas, muchas veces las han actualizado en clave de “nuevo macho”, con estética urbana, joyas de diseñador y armas personalizadas. La masculinidad sigue siendo dura, dominante y excluyente, solo que ahora con un beat más moderno.
En lugar de cuestionar las violencias heredadas, muchas veces las han actualizado en clave de “nuevo macho”, con estética urbana, joyas de diseñador y armas personalizadas. La masculinidad sigue siendo dura, dominante y excluyente, solo que ahora con un beat más moderno.
Estereotipos repetidos
Los videoclips de este tipo de música suelen reforzar visualmente lo que las letras ya sugieren: una masculinidad ligada al dominio, la violencia y el poder económico, donde las mujeres aparecen como figuras decorativas. En muchos de ellos, las mujeres están hipersexualizadas, con poca ropa, posando junto a camionetas de lujo, armas o botellas de alcohol, sin mayor participación en la historia que ilustrar el éxito del protagonista masculino. No hablan, no actúan, no deciden; su función es ser parte del paisaje que rodea al “ganador”. En algunos casos, incluso sus rostros no son mostrados completamente, como si no importara quiénes son, sino solo qué representan: juventud, belleza y disponibilidad.
Además, los videoclips tienden a encuadrar al hombre como el centro absoluto de la narrativa. Él toma decisiones, se enfrenta a enemigos, presume su dinero o su poder armado, mientras la mujer —si aparece— lo acompaña en silencio o actúa como espectadora admirada. Este recurso audiovisual refuerza la idea de que el varón es el sujeto activo y ella el objeto pasivo. Cuando la mujer tiene un rol más visible, suele ser el de la traidora o la infiel, lo que justifica visualmente escenas de reclamo, desprecio o incluso violencia simbólica. Así, estos productos audiovisuales no solo complementan el discurso musical, sino que amplifican su carga de estereotipos sexistas, haciendo que el mensaje llegue aún con más fuerza a quienes los consumen cotidianamente.
Para transformar esta realidad simbólica, es urgente abrir espacios donde otras narrativas puedan florecer. Donde la mujer no sea un trofeo ni una amenaza, sino una persona con agencia, voz y complejidades. Donde la masculinidad no tenga que sustentarse en la violencia para validarse. Y donde el éxito no se mida por el número de armas, bienes o mujeres conquistadas, sino por la capacidad de construir vínculos más humanos y menos destructivos.