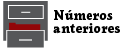Vitalidad del cine
¿Para qué sirven los festivales internacionales de cine (Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Locarno, entre otros), y los grandes rituales de premiación como la entrega de los Óscares que por décadas han suscitado el interés o la curiosidad de millones de telespectadores en todo el mundo? Su cometido es informar al público del estado actual de un arte fílmico cuya lenta desaparición se anuncia desde largo tiempo sin que hasta hoy se compruebe su desgaste real o ineluctable. La proliferación de series y películas en plataformas digitales (Netflix, Amazon Prime, Disney) permitiría suponer una competencia desleal de esta fórmula popular capaz de inhibir la asistencia del público a las salas de cine. En realidad sucede lo contrario. Sin proponérselo demasiado, las plataformas también contribuyen, en buena medida, a la formación y mantenimiento del gusto cinéfilo.
Queda así a distribuidores y exhibidores comprender el beneficio de una diversificación de espacios de proyección y la creación de nuevas audiencias. Algunas de las películas recién premiadas en Hollywood sugieren la fusión o el maridaje afortunado del cine de autor y el de entretenimiento.
La vertiente política
Aunque en algunos medios se señala que la 97 entrega del Óscar de la Academia de Hollywood fue una ceremonia apolítica, en parte porque no hizo alusión al disruptivo presidente estadunidense Donald Trump, lo cierto es que títulos como No hay otra tierra (No Other Land, categoría de mejor documental), del palestino Basel Adrakl y el israelí Yuval Abraham, y la brasileña Aún estoy aquí (mejor película en lengua extranjera), de Walter Salles, fueron premiadas justamente por su fuerte contenido político y su denuncia de los crímenes de dos gobiernos con vocación autoritaria.
En el caso de No hay otra tierra, se trata de la crónica puntual y desgarradora del despojo territorial por parte del Estado de Israel que reduce a una población palestina a la condición de parias hambrientos y sedientos, sin techo ni escuelas ni centros de atención médica, obligados a refugiarse en cuevas y a abandonar sus tierras por temor o por cansancio. La amistad que une a los dos personajes principales, un joven militante palestino y un periodista israelí, es el detonador de una discusión agridulce sobre lo que significa para el primero vivir como un ser colonizado y sin derechos, y para el segundo, gozar de privilegios como el libre cruce de líneas territoriales divisorias, sin entender del todo cómo las circunstancias adversas y la polarización política lo han convertido en adversario involuntario de un pueblo sometido. Filmada un año antes de la masacre antisraelí, perpetrada por la organización terrorista Hamas, la cinta evoca el clima de intolerancia y racismo que ya anunciaba el proyecto, hoy desenmascarado, de una limpieza étnica en los territorios de Gaza y Cisjordania. Las imágenes son crudas y contundentes en este documental que despertó una gran polémica en Europa y que, de modo inesperado, resultó merecidamente premiado. Otra premiación sorpresiva fue Aún estoy aquí, la cinta brasileña de Walter Salles, un retrato íntimo y social de la vida de una familia acomodada en 1970, en pleno auge de la dictadura militar. Todo cambia en la rutina apacible de este clan doméstico cuando el padre, Rubens Paiva, exdiputado de oposición, es secuestrado y encarcelado, y luego de él, su esposa Eunice Paiva y su hija mayor. La descripción de las vejaciones y torturas a los agraviados es por momentos insoportable. El director evoca con acierto el sentimiento de vulnerabilidad y zozobra de toda una ciudadanía que vive temerosa, emoción que se concentra en los gestos y acciones de una formidable Fernanda Torres, quien encarna a la esposa de Rubens. Basada en hechos reales, la cinta es un tributo a la memoria de una Eunice Paiva, sobreviviente y luchadora por los derechos humanos, y un llamado a no repetir los horrores de una dictadura y sus efectos devastadores en el ánimo y la memoria histórica de un país. A pesar de la larga impunidad de los asesinos y de los abusos descritos, la nota final de la cinta es de un optimismo conmovedor. Esta sobriedad artística explica sin duda su gran éxito.
La originalidad narrativa
El guion hábilmente armado de El brutalista, cinta escrita y dirigida por el estadounidense Brady Corbet, pareciera adaptado de un episodio de la vida real, y sin embargo es una ficción original que relata la llegada a Nueva York del arquitecto húngaro László Tóth (Adrien Brody), sobreviviente del Holocausto. A partir del trazo biográfico del personaje, la película aborda con oportunidad e inteligencia los temas del antisemitismo y las dificultades de adaptación del inmigrante en un sistema capitalista en ascenso fulgurante. También señala la dura confrontación de dos estilos de vida y dos concepciones de civilización: Lázsló Tóth descubre en el personaje del millonario mecenas Harrison Van Buren (Guy Pearce) a su antítesis moral perfecta. Pese a su aspecto menesteroso y bohemio, el inmigrante despierta en su benefactor una envidia corrosiva debido al abismo que separa al talento artístico del europeo de la zafiedad pragmática del norteamericano acaudalado. El título de la cinta no sólo alude al estilo arquitectónico del mismo nombre, sino también al carácter tosco, insuficientemente pulido, del magnate veleidoso e irascible. El arquitecto, por su parte, no es una suma de virtudes. Su adicción al alcohol y a las drogas señala un viejo lastre que empaña su comportamiento y algunos de sus propósitos vitales. László carga además con un bloqueo sexual que complica sus relaciones afectivas, incrementa su vulnerabilidad anímica y contribuye a mermar su capacidad de asimilación en un mundo capitalista. Un asidero de lealtad moral es la figura de su amigo afroamericano Gordon (Isaach de Bankolé), último remanso de sinceridad afectiva en una jungla hostil neoyorkina a la que el arquitecto procura dotar, sin embargo, de una mayor dignidad artística con sus proyectos brutalistas. La cinta es también un magnífico estudio de personajes.
La vitalidad arrolladora
Finalmente, una producción modesta y magnética acaparó sorpresivamente las mayores distinciones del cine internacional, desde la Palma de Oro en Cannes hasta el Óscar a la mejor película en Hollywood. Se trata de Anora, del realizador estadunidense independiente Sean Baker, retrato de Ani/Anora (Mikey Madison), una joven teibolera y sexoservidora de 23 años de quien se enamora Iván/Vanya (Mark Eydelshten), hijo de un oligarca ruso, decidido a que su amor sea correspondido a cualquier precio, ya sea derrochando en ella sumas fuertes de dinero o cumpliendo extravagancias como desposarla en una ceremonia exprés para desesperación de los padres del joven, dispuestos a su vez a malograr el matrimonio, también a cualquier precio. Los elementos de una comedia romántica eficaz están servidos, y pudieran ser los más convencionales de todos. Sin embargo, el enorme talento del director, su dominio narrativo y la feroz agilidad del ritmo de la cinta, transforman esta propuesta en un relato de encanto abrumador, con un desenlace tan magistral como emotivo.