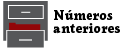La pantalla surrealista
Si se considera que un manifiesto es una declaración pública de principios ideológicos, políticos o artísticos que elaboran un individuo o un grupo de personas, habrá que destacar que, fuera de la declaración de independencia de Estados Unidos o la de los derechos humanos elaborada en tiempos de la revolución francesa, existen dos manifiestos que han tenido una importancia capital en la cultura occidental. Por el lado político, el Manifiesto del Partido Comunista, redactado en 1848 por Carlos Marx y Federico Engels, y en la esfera artística, el Manifiesto Surrealista, escrito por el poeta francés André Breton, y del cual se celebran este año los cien años de su publicación.
El mismo escritor redactó en 1930 un segundo manifiesto surrealista, precisando en él un carácter abiertamente político y de izquierdas, ausente en el primer documento. Sin la comprensión de este manifiesto, resulta difícil o aventurado intentar definir qué es el arte que llamamos surrealista, en pintura, poesía, teatro o narrativa literaria, y en particular cómo se concibe su vertiente cinematográfica.
Contra el realismo
De acuerdo con la definición clásica del surrealismo que propone su exponente principal, André Breton, se trata de una operación mental tendiente a exacerbar el realismo, de ahí la idea de colocarse por encima y más allá de él, y de idear una surrealidad a partir de la reivindicación de la imaginación y el sueño como motores generadores de arte: “Un automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral” (Manifiesto surrealista, 1924).
Esta expresión vanguardista, vuelta movimiento, procura romper la barrera entre la realidad y el sueño mediante el poder de la imaginación, al que se le rinde siempre un tributo. Se trata de liberar el pensamiento del yugo de la racionalidad, reivindicar una escritura abstracta, surgida espontáneamente, sin un propósito de representación formal, hecha más de imágenes que de conceptos: una escritura automática, un flujo verbal libre. Se trata también de ir a contracorriente de la literatura de narrativa convencional, de la novela que cuenta historias, a la manera de Balzac, o que levanta el inventario de las genealogías, como Zola, construyendo personajes creíbles y situaciones lógicas, y que reducen a su mínima expresión el trabajo de imaginación de los lectores.
Algo similar se rechaza en el campo de la pintura, denostando el paisaje naturalista, el trazo figurativo, la labor de caballete. O en música y escultura, con sus recreaciones ornamentales de lo real. Y naturalmente también en el cine, un arte silente agobiado por la gestualidad ensayada o forzada, por los excesos del melodrama, por el relato trivial y pesado. El surrealismo se presenta como una sublevación artística contra esa realidad. Esta interpretación es, por supuesto muy radical, pero la idea central del movimiento vanguardista es justamente sacudir desde sus cimientos al pensamiento conformista.
Los precursores fílmicos
Para el filósofo marxista húngaro Georges Lukács, el cine puede fusionar imaginación y realismo: “A las películas -dice- las constituyen las acciones y los movimientos de las personas, lo cual revela un carácter mágico, no sólo en su técnica, sino en el efecto que producen sus imágenes, tan vivas y orgánicas como la naturaleza. El cine aporta un género de vida diferente, hace que la vida sea imaginaria. No es ese imaginario algo opuesto a la vida vivida, sino tan sólo un nuevo aspecto”.
Ese aspecto novedoso lo constituye la expresión en imágenes casi oníricas de la vida interior de las personas o del pulso de las ciudades modernas, ya sea en Fantasmas antes del desayuno (1928) del pintor y cineasta alemán Hans Richter o En Berlín: Sinfonía de una gran ciudad (1927), de su connacional Walter Ruttmann, dos títulos emblemáticos de un cine cubista, próximo al expresionismo.
El ánimo iconoclasta y antiburgués de la vanguardia fílmica lo representan los cortometrajes dadaístas de Tristán Tzara, o el Ballet mecánico (1924), de Fernand Léger, o el Cine anémico (1926), de Marcel Duchamp, pero también el paseo delirante por los bulevares parisinos en Entreacto (1925), de René Clair, equivalente visual de la escritura automática surrealista. Eric Satie es aquí, naturalmente, el fondo musical obligado. Pero el cine surrealista tiene en reserva obras más definitivas en su espíritu subversivo: La concha y el clérigo (1928), de la pionera Germaine Dulac, y dos cintas corrosivas: El perro andaluz (1928), colaboración de Luis Buñuel y Salvador Dalí e ilustración perfecta de una sentencia de Lautrémont, según la cual el surrealismo sería “el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección”. Su efecto en el público es de un desconcierto total. No menos sulfurosa es la cinta La edad de oro (1930), de Luis Buñuel, la cual provocó tal indignación y escándalo por su contenido irreverente que la sala de exhibición, el Studio 28, en Montmartre, fue destrozada por un grupo de extrema derecha católica. Sólo dos películas más han corrido en París con una suerte parecida: Saló o los 120 días de Sodoma (975), de Pier Paolo Pasolini, y La última tentación de Cristo (1988), de Martin Scorsese.
Los sucesores
Con el paso del tiempo se ha diluido mucho el poder subversivo de la pantalla surrealista. Muchas de sus provocaciones iniciales, sustentadas en posturas políticas de avanzada y pronunciamientos muy claros en contra de la moral burguesa, se han vuelto lugares comunes y sobre todo variaciones de un humor delirante, como el de los hermanos Marx, los hermanos Coen o las cintas de Monty Python.
La relación del surrealismo con el mundo de los sueños y con el psicoanálisis tuvo una ilustración elocuente en la película Cuéntame tu vida (Spellbound, 1945), de Alfred Hitchcock, con una escena onírica diseñada en Hollywood por Salvador Dalí. Algunos títulos han sido inquietantes, como Fenómenos (Freaks, 1932), de Tod Browning, o Cabeza borrada (Eraserhead, 1978), de David Lynch, así como una enorme variedad de cine fantástico y de horror. Sin embargo, ha predominado el sensacionalismo y un alto grado de humor involuntario, como los intentos por calificar de surrealistas a los despropósitos en los años cincuenta del cine de Ed Wood (considerado el peor cineasta de la historia) o las películas protagonizadas en México por Santo, el enmascarado de plata. Posiblemente, el director de cine y teatro más emblemático en Latinoamérica, y el más genuinamente cercano al surrealismo, sea el chileno Alejandro Jodorowsky con sus cintas de culto ya clásicas, El topo, Santa sangre o La montaña sagrada. Por sobre todo ello, sin embargo, sigue muy presente la huella del aragonés Luis Buñuel, quien a lo largo de casi cincuenta años, desde El perro andaluz hasta El fantasma de la libertad, pasando por El ángel exterminador, Él, Nazarín y Viridiana, supo mantener siempre viva la auténtica vocación subversiva del surrealismo.