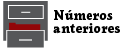El año de Kafka
El 3 de junio de este año se cumplirá el primer centenario de la muerte del escritor judío austrohúngaro, de expresión alemana, Franz Kafka, nacido en Praga en 1883, a quien diversos críticos consideran el representante literario más emblemático del siglo veinte. En su breve carrera artística, frenada a los 40 años por una tuberculosis terminal y muy incapacitante, el autor escribió apenas tres novelas, dos de ellas inconclusas, El proceso, El castillo y América, además de una narración corta, La metamorfosis, valorada unánimemente como su creación más popular y extraordinaria.
Su producción fue sin embargo más prolífica en la gran cantidad de cuentos, historias breves y el extenso intercambio epistolar que ha podido sobrevivir a su voluntad, expresada a su colega literario Max Brod, de destruir todos sus escritos después de su muerte, petición que su amigo de largas décadas tuvo a bien no respetar.
En nuestra época, Kafka se revela como un autor particularmente visionario, capaz de presentir y narrar con claridad estilística sorprendente, los laberintos absurdos de la burocracia y las injusticias judiciales, así como la insignificancia del individuo frente a un mecanismo de poder absoluto que lo avasalla.
Una formación intelectual solitaria
El tema de la autoridad fue siempre una constante en los escritos del autor debido en parte a que, sin haber hecho muy explícitas sus convicciones políticas, Kafka descubrió muy temprano el fardo del poder autoritario en la figura de su propio padre, Hermann Kafka, un exitoso comerciante acostumbrado a imponer su voluntad a su familia y a sus empleados, y a quien el escritor dirigirá, en 1919, una amarga misiva cargada de reproches, la célebre Carta al padre. En La metamorfosis es evidente la recreación del clima doméstico en que transcurrió su infancia, con un padre intolerante que arrincona y maltrata a un Gregorio Samsa vuelto una criatura monstruosa, ante la impotencia de la madre y la dolorosa solidaridad de su hermana.
Kafka fue el primogénito de una familia de seis hijos, y luego de la muerte prematura de sus dos hermanos, creció rodeado de tres hermanas menores –Gabriele, Valerie, Ottilie– y una progenitora incapaz de brindarle un sólido apoyo frente a la autoridad incuestionable del patriarca. Es revelador ver cómo la vocación literaria del futuro novelista no recibió mayor apoyo en un clan familiar marcado por la presencia femenina, volviéndose una afición secreta cultivada al margen de los estudios de derecho exigidos por el padre.
Kafka acató así la voluntad familiar, se alejó de sus primeros intereses en la filosofía de Nietzsche y las novelas de Flaubert, para diplomarse en leyes y supervisar en una aseguradora el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo. Lejos de desagradarle esta incursión en el mundo de la burocracia, el escritor la transformó en fuente de inspiración para varios de sus cuentos. No se trataba únicamente de reproducir situaciones de rutina laboral, sino de evocar algo más perturbador, la tragedia de un individuo reducido a la frustración, la soledad y la impotencia por la presión psicológica que sobre él ejerce una burocracia absurda que es, en definitiva, una maquinaria de control estatal.
K como Kafka
En su novela más característica, El proceso (1925), un individuo, el ciudadano Joseph K., despierta ya no convertido en un enorme insecto, sino en el responsable de un delito de cuya naturaleza jamás es informado, pero por el que deberá presentarse ante los tribunales, mismos que tampoco han tipificado la gravedad de la falta ni la pena que podría purgar. El nombre mismo del personaje, la simple inicial de su apellido, acusa su calidad de ser anónimo condenado de antemano, sin mayores trámites, por un tribunal a su vez sin rostros precisos, que pudiera representar el poder omnímodo del Estado o, en una vertiente metafísica, de ningún modo descartada, una impiadosa voluntad divina.
Sea como fuere, las implicaciones sociales de la novela se han dejado sentir al aludir lo mismo a las confesiones forzadas a disidentes políticos en las purgas estalinianas como a otros procesos de absurdo semejante practicados en regímenes autoritarios más recientes. Su influencia ha sido además notable en el teatro del absurdo de Samuel Beckett o de Eugenio Ionesco, en particular en El rinoceronte. También en el barroquismo fílmico de Orson Welles en El proceso, su adaptación de la novela, o de modo más realista en La confesión (Costa Gavras, 1970) según la novela homónima del checo Artur London.
Por otra parte, en El castillo (1926), persiste una continuidad temática, aunque curiosamente invertida. En esta novela, de nuevo un Joseph K., esta vez agrimensor, se dirige al castillo al que lo destina el gobierno local para obtener un empleo y mejorar su situación familiar. Luego de sopesar las ventajas de la propuesta oficial, lo que descubre en realidad es una fortaleza inexpugnable y un pueblo vagamente hostil que transforma su intricada travesía dentro y fuera del castillo en una pesadilla de corte surrealista. Aunque el protagonista se procura él mismo su desventurada suerte, contrario a su homónimo en El proceso, quien no puede evitar precipitarse en ella, ambos individuos comparten la misma indefensión y el mismo anonimato frente a los poderes establecidos. Tanto El proceso como El castillo son trabajos contundentes en su recreación de atmósferas claustrofóbicas y asfixiantes.
En América o El desaparecido (novela póstuma de 1927, iniciada en 1911), el genio de Kafka revela una faceta muy novedosa: la mezcla afortunada de humorismo y absurdo. Su protagonista, el adolescente europeo Karl Hermann, escapa del acoso sexual que sufre por parte de una empleada doméstica y emigra a Nueva York en busca de aventuras más satisfactorias y rentables. Allí recibe la protección providencial de un tío senador y comerciante, pero su destino queda al final ligado al de dos pícaros vagabundos, un francés y un irlandés, que le descubren el país fascinante donde absolutamente todo es posible y que surge por supuesto de la imaginación muy fértil de un Kafka que jamás pisó el nuevo continente. Nos encontramos casi en el terreno de la literatura social de Jack London o del espíritu travieso de Mark Twain. Prolongando las analogías, América, un relato inconcluso que fue ya inspiración de la cinta Europa (1991), de Lars von Trier, bien podría tener otra versión fílmica, esta vez de absurdos jocosos, rodada por los hermanos Joel y Ethan Coen.
Casado con la literatura
Kafka fue también un maestro de las paradojas: las mujeres dominaron su vida y su manía epistolar, aun cuando exacerbaban su miedo a la sexualidad y a la impotencia, sin que nada de ello disminuyera su reputación de gran seductor. Dos de ellas han pasado a la historia: Felice Bauer, la musa y prometida eterna, y Milena Jesenska, la amante apasionada y cómplice intelectual. Las dos amantes tuvieron que lidiar con un soltero impenitente, un hombre hipocondriaco que adivinando su funesto destino de tuberculoso incurable, se entregó de lleno a su dolencia más placentera: la escritura, misma que aún le sobrevive venturosamente.