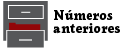El coronavirus, ¿una crisis inédita?
Los registros escritos acerca de las epidemias, y de sus hermanas gemelas, el hambre y la muerte, para no hablar de las guerras, antes o después, de cada episodio, existen desde tiempos muy antiguos. Ya Tucídides, al referirse a la plaga que asoló a Atenas en el siglo V a. C., aporta varios de los elementos que serían una constante en los relatos y en la explicación de tan infaustos sucesos: el auxilio de los médicos resultó inútil; ellos mismos morían en vez de traer salud. Tampoco las ceremonias religiosas lograban detenerla. A más de describir la sintomatología, estimar el número de muertos y señalar la dificultad para sepultarlos, aseguró que su origen era externo: llegó de China, de África, de Persia. Por fin, Tucídides y tantos otros, han relatado los esfuerzos individuales y colectivos para superarla, una vez que invadía una ciudad, un territorio o buena parte del mundo conocido. En particular, las medidas de higiene social -diríamos hoy- ordenadas por las autoridades locales; una de ellas, el confinamiento. Como si se tratara de un formulario burocrático a llenar, apenas hay relato de una epidemia, a lo largo del tiempo, que se abstenga de informar sobre cada uno de los mencionados elementos. Esto obedece, sin duda, a lo recurrente del fenómeno.
El florentino Giovanni Boccaccio (1313-1375) sobrevivió a la peste negra, que estalló en Europa a comienzos de 1348 y (a falta de estadísticas) se estima que mató a la mitad de la población europea y, en algunas partes, a dos tercios. Según los demógrafos, hubo regiones que sólo con la Revolución Industrial del siglo XIX recobraron la cifra de habitantes previa a la epidemia. En su famosa “Introducción” al Decamerón hizo un dramático recuento de esos días que, a una con los elementos tradicionales de tales relatos, aporta reflexiones originales. No pocos de sus señalamientos recuerdan a los de nuestra actual crisis de coronavirus. La peste entró en Florencia, dice Boccaccio, la primavera de 1348, causada, bien por los astros o por justa ira divina. Llegó del oriente, donde había cobrado innumerables vidas. Tal vez porque Florencia carecía de puerto, Boccaccio se abstiene de señalar el papel de los mercaderes que, al surcar los mares, llevaron la peste a Europa, junto con sus artículos. Toda previsión fue vana: las autoridades mandaron limpiar de inmundicias las calles, prohibieron la entrada a personas infectadas, dictaron diversas medidas, incluida la celebración de procesiones. Pero apenas llegar los contagios, se propagaron como fuego. Bastaba el contacto con los afectados o con sus ropas u objetos. En las ingles y axilas aparecían unas bolas del tamaño de manzanas o de huevos que, al cundir por el resto del cuerpo, se ponían negras o lívidas, indicio de muerte inminente. Los médicos fueron incapaces, ya por incompetencia o porque la naturaleza del mal rebasaba las posibilidades de la ciencia. Entonces, el miedo, a falta de información fidedigna y ante la inminencia de la muerte, provocó que una multitud de hombres y mujeres, sin “doctrina médica alguna”, propusieran los remedios más inverosímiles.
En tales circunstancias, hubo gentes que se encerraron en sus casas, huyendo de todo contacto humano y de excesos en la comida, bebida o concupiscencia. Otros, seguros de que estaban por morir, se dieron a la disipación en banquetes, bailes, borracheras, desenfreno sexual. Abarrotaban las tabernas día y noche, o los recibían potentados dispuestos a consumir sus bienes antes de que llegara el fin. Otros, a mitad de esos dos extremos, circulaban por la ciudad llevando a la nariz ramos de flores o de hierbas aromáticas (se creía que la contaminación la traían los olores, literalmente, pestíferos), y se daban con moderación a los placeres, incluida la música. Por fin, otros huían de la ciudad, como si la ira divina se limitara a los que estaban dentro, y esparcían el contagio por villas y campos. Y como ninguna de esas medidas bastó para impedir la muerte, la ciudad se volvió un cementerio: se huía de los apestados, fuesen esposas, hijos o parientes; los cadáveres se tiraban a las calles, no cabían en las iglesias ni en los cementerios. La parte peor tocó a los pobres. Sin auxilio alguno, sin “caridad” de nadie, se encerraban en sus casas hasta que los vecinos, por el olor, descubrían que todos, dentro, habían muerto.
A medida que marginamos de nuestro horizonte intelectual el estudio de la historia, olvidamos que las plagas son una constante en la vida y muerte de la humanidad y, en vez de proclamar triunfos contra ellas, nos toca prever las gravísimas consecuencias de olvidarlo, desmantelando o descuidando los sistemas públicos de salud.
Las epidemias, lejos de desaparecer, constantemente se reavivaban en una ciudad o región, o se expandían por Europa y Asia. La de 1348, que acabó bautizada como peste negra, fue un punto de inflexión y propició que, al menos desde 1350, cundieran por Europa frescos, composiciones en verso y representaciones teatrales en que la muerte, convertida en un personaje de hueso –aunque no de carne– llevaba a todos a su baile, del papa y el emperador al más pobre campesino. Petrarca sobrevivió a la epidemia, pero no su amada Laura. En sus famosos Triunfos, dedicó uno a la muerte. Laura paseaba, radiante, con un grupo de amigas, cuando irrumpió una loca furiosa, vestida de negro, y le plantó su mordida. Detrás de la huesuda se extendían campos llenos de muertos, desde “Catay y Marruecos hasta España.” A principios del siglo XVI, en los dramáticos grabados de Durero, la muerte va junto al caballero, o bien se aprecia el furor desbocado de los cuatro jinetes del apocalipsis: guerra, hambre, peste, muerte…
Las plagas del XVII, a veces más localizadas territorialmente, no fueron menos terribles. La de Londres, de 1665, fue narrada por Daniel Defoe en 1722. El Diario del año de la peste resalta el pánico de la población, que la llevaba a aceptar las más delirantes explicaciones y remedios inútiles de charlatanes y predicadores, cuando los mismos médicos eran impotentes. Narra también el papel de las autoridades y sus estrictas medidas, en especial, la escalofriante de confinar en su casa a todos los miembros de cada familia donde aparecía un enfermo. Los inspectores sanitarios sellaban la puerta por fuera, y sólo se abría, al anochecer, al pasar el carro de los muertos, si había un cadáver que sacar. También en el XVII surgió el pintoresco atuendo de los médicos cuya mascarilla, con pico de ave a modo de nariz y gafas protectoras, pretendía salvarlos del contagio, gracias a que la nariz se llenaba de hierbas aromáticas que librarían al galeno de inhalar los efluvios de la peste. A falta de nociones precisas sobre el agente transmisor y su actividad, cualquier medida que se tomara era dar palos de ciego.
Basta con repasar las tablas cronológicas de epidemias ocurridas todos los siglos en el mundo –y en nuestro país, a partir de la conquista– para darnos cuenta de su presencia constante, de la insuficiencia de las medidas tomadas y de los devastadores efectos del mal. De ahí el similar modo como son narradas en los distintos tiempos y lugares. Dado que se expandían a lo largo y ancho de vastos territorios, o incluso de varios continentes, siempre hubo argumentos para culpar de su origen a naciones que gozaban de escasa simpatía en cada una de las regiones afectadas. Consideraciones religiosas aparte, siempre había un agente maligno, encarnado por aquellos considerados ajenos al rebaño, fuesen los turcos, los judíos o los chinos… Y, todavía a fines del siglo XX, los sodomitas.
Apenas terminar la mortífera Primera Guerra Mundial, con sus secuelas de hambre y devastación, la llamada gripe española, de 1918, cobró más de cincuenta millones de vidas. A continuación, gracias a que durante la primera mitad del siglo pasado se logró el progresivo control de la peste bubónica, se llegó a fantasear con que los avances científicos y tecnológicos habían permitido a la humanidad domar las plagas. Sin embargo, baste recordar que, en las décadas finales del XX, surgieron pandemias como el VIH, que ha causado más de 40 millones de muertes, o las diversas y letales oleadas de influenza, para no hablar del ébola, circunscrito al sur de África.
Al hablar de epidemias en la historia, siempre hubo un agente maligno, encarnado por aquellos considerados ajenos al rebaño, fuesen los turcos, los judíos o los chinos… Y, todavía a fines del siglo XX, los sodomitas.
Lejos, pues, de ser una novedad, y por más agresivas que nos resulten sus actuales manifestaciones específicas, la plaga de COVID-19 que padecemos es apenas otro episodio de una penosa cadena. Nos recuerda que distamos mucho de haber vencido a las pandemias, con sus centenares de miles de muertos, sus secuelas de hambre y crisis económicas, cuando no también de guerras. Vivimos de nuevo una espeluznante realidad cuyos alcances y catastróficas consecuencias aún no estamos en condiciones de medir.
Sin lugar a dudas, hoy tenemos mejor información que nunca antes –y también más fake news– sobre el agente portador de la pandemia, sus principales vías de contagio, y esperamos hallar pronto una vacuna que lo derrote. Y con todo, a medida que marginamos de nuestro horizonte intelectual el estudio de la historia, olvidamos que las plagas son una constante en la vida y muerte de la humanidad y, en vez de proclamar triunfos contra ellas, nos toca prever las gravísimas consecuencias de olvidarlo, desmantelando o descuidando los sistemas públicos de salud. Un ahorro que, en circunstancias como las actuales, acaba por resultar infinitamente más costoso que los precarios beneficios de restringir el gasto en sanidad y, por supuesto, en ciencia, tecnología y educación.
Una elocuente muestra de ese desdén por parte de los gobiernos, lo da el caso de la financiación de la Organización Mundial de la Salud. Al retirarse recientemente Estados Unidos, que aportaba casi el 15% del total de su presupuesto, resulta que, hoy en día, más del 80% de sus fondos proceden de fundaciones privadas y laboratorios. Unas y otros, sin sombra de duda, responden a intereses muy concretos. En contraste, los gobiernos de todo el mundo desdeñan sus responsabilidades, y el total de sus aportes apenas si cubre el 20 % restante, según datos de la misma OMS. México, por cierto, aparece en el último lugar de la lista, con una contribución de ¡doscientos sesenta y cuatro dólares! en 2019.
*Tomado de Educación y pandemia. Una visión académica. Coord. por Hugo Casanova, et al., IISUE-UNAM, 2020.