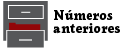Suele llamarse Kevin
También, y en esto mucho depende del humor o la calentura, suele llamarse William, Nelson, Chester o cualquier otro bonito nombre del santoral oportunista de un chavito que cree que todo lo gringo texano le da caché a su piel morena.
El niño dice que tiene veintidós. A ver, le digo incrédulo, muestra tu identificación oficial. Le toma una foto con su fonito a la credencial del IFE y la envía en el acto a mi cuenta de Whatsapp.
Esto es lo hermoso de las nuevas aplicaciones con las que gira el mundo actual, pienso y suspiro. Qué cosas, un mundo que va de salida frente a un continente de fuego que emerge en el horizonte y puede ser mi nieto. Y además es todo un as en la selva de las tecnologías miniaturizadas.
Kevin, enséñame tu herramienta de trabajo, inquiero con dedos trémulos. Estoy casi seguro que el mancebo me va a mandar mucho al cuerno por semejante atrevimiento.
En el acto llegan a mi pantalla no una ni dos sino tres, cuatro, cinco nítidas fotos de sus genitales desde distintos ángulos y perspectivas. Ora desde un imaginario mirón cenital, ora desde la base de unos pequeños pero muy sólidos testículos, ora de lado derecho, ora de nalgas, ora en el baño…
Ay criatura, 18 cms, un cachito bien erecto de cielo angelical.
Yo llevo las cheves. Yo pongo los condones. Yo dejo que me penetres. Yo te invito a cenar. Yo no tengo dinero. Yo sí. Ni te apures, aquí tengo de todo.
–¿Consumes alguna droga, Kevin?
–Sólo cheve cuando veo el fut.
Excelente, nos vamos entendiendo a la perfección, hijo.
Y así vamos negociando a todo vapor las letras pequeñas de un contrato fabuloso. Y apenas voy a escribir una palabra en la pantalla cuando él me inunda con propuestas lascivas de difícil transcripción.
El chico es un experto agente de ventas de tiempo compartido en las playas exhaustas de este corazón.
–Oye, Kevin, ¿no te importa que yo tenga casi tres veces tu edad?, voy a cumplir sixty years old en un par de siglos. Jaja. Ridiculeces del amor en dos lenguas pendejas.
–Para nada –me responde– he estado con chicos mayores.
¡Chicos mayores! Un encanto irresistible el hideputa. Me hierven las mejillas, me arde el rabo que de tan verde se me pone púrpura. Pero, diablos, qué estoy haciendo, en qué riesgos ando metido en las horas muertas que anteceden al anochecer.
No pago por sexo, advierto yo, imbécil. No cobro, responde él tan formal. Sopas. ¿Y cuándo quieres venir a mi casa para conocerte? Ahorita mismo.
¿No trabajas? ¿No estudias? El sociólogo traumado que como toda loca de la vieja guardia llevo en la cartera, enseño mi lamentable cobre. Kevin ignora mis preguntas. Incluso renuncio a indagar acerca de la percepción del riesgo frente al VIH, sida e ITS que tanto me apasiona en las nuevas generaciones de ligadores virtuales.
¿Importa que el chaval tenga trabajo, que estudie, que sea monaguillo o alcalde? Por supuesto que Kevin me responde con muchísimo tacto que por supuesto trabaja, estudia, tiene novia, cuida a su abuelito, que es un modelo de chico de clase media. Sólo tiene un poco de tiempo libre y quiere pasar el rato en compañía de un señor mayor.
-¿Tienes Xbox?
Eso es lo único que le importa al crío. Dar un poquito de compañía, sexo, ilusión, amistad, a un anciano desconocido a cambio de un ratito para jugar a matar gente digital.
Kevin llega a las ocho, apenas oscurece. Estaciona su motoneta fuera de casa. Se presenta. Pasa. Se quita la camisa. Se va a quitar el pantalón cuando mi mujer baja las escaleras y lo ve tan confianzudo arrellanado en el sillón de la sala.
Mi mujer entiende que estoy trabajando con otro usuario del proyecto de hombres que tienen sexo con hombres apoyado por Coesida. Muy educada le saluda de mano y se inclina para darle un besito en la mejilla, luego se retira a sus quehaceres, confiada en un mundo bajo mi control.
Kevin sonríe tan inocente, tan seguro, tan él:
–¿Lo vamos a hacer aquí o salimos a un motel?
No sé qué responder.