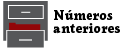Mentiras mercenarias
A río revuelto, ganancia de embaucadores. Crear confusión a partir de rumores y noticias falsas en las redes sociales se ha revelado como un arma poderosa en manos de políticos sin escrúpulos. Las consecuencias de esos engaños mercenarios también han quedado manifiestas en el terreno de la cultura, de la investigación científica y hasta de la salud pública.
El enigmático concepto de posverdad fue elegido apenas el año pasado por el diccionario Oxford como término del año, y quien lo utilizó de modo más consistente fue Katharine Viner, una periodista del diario británico The Guardian para describir, en el terreno de los debates en torno al Brexit, el alud de mentiras, rumores y noticias falsas que con profusión manejaban los partidarios de que Gran Bretaña abandonara la Comunidad Económica Europea, una situación hasta hace poco apenas imaginable y que sin embargo ha sucedido. Algo similar, aunque un tanto más dramático, aconteció durante la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos; de nuevo, algo difícil de contemplar por una gran mayoría de votantes y que es ahora una realidad irrebatible.
La posverdad surge como un conjunto de hechos alternativos, producto de la imaginación colectiva y de un capital afectivo astutamente dirigido, que se opone a cualquier tipo de verdad verificable. Así, durante su campaña vociferante, el candidato Trump intentó descalificar las críticas poco favorables a su persona ya las discusiones en torno a sus promesas electorales, asestando olímpicamente a medios tan prestigiosos como The New York Times, The Washington Post o la cadena televisiva CNN, una frase lapidaria: “Ustedes son noticias falsas” (“You are fake news”). El primer efecto de esa embestida fue hacer germinar en la colectividad de sus simpatizantes la idea de que los medios de comunicación son controlados por las élites del poder, y de que por esa sencilla razón, esa masa de nuevos creyentes que el nacional-populismo denomina “pueblo” tiene derecho a creer en su interpretación de los hechos, por fantasiosa que sea.
No confiar en los medios autoriza a las poblaciones a fabricarse su propia verdad y a diseminarla, de modo viral, a través de las redes sociales, ya sea por Twitter o Facebook, espacios con un poder de persuasión muy superior al de la propia televisión y al de los medios impresos tradicionales. Según el diario británico The Telegraph, 62 por ciento de los estadounidenses utilizan dichas redes como fuente principal de información (44 por ciento entre ellos elige Facebook), lo que reduce considerablemente el poder de penetración de una prensa con presencia real y efectiva únicamente en las grandes urbes. Los llamados “hechos o datos alternativos” se sobreponen así a las realidades factuales y a los datos duros, creando ese universo de la posverdad donde triunfan la imaginación y la explosión de los afectos en beneficio, las más de las veces, de una intención o de un diseño propagandísticos.
Desde los niveles políticos más altos, se miente así con toda impunidad. Señala la profesora de filosofía Laurence Hansen-Löve en un artículo para el diario francés Libération (11 de diciembre de 2016): “Conviene precisar aquí que mentir no es simplemente decir algo falso –lo que, por lo demás, no siempre puede comprobarse–, sino decir algo falso sabiendo que lo es, con el propósito de engañar, y con el fin de obtener alguna ventaja o ganancia, como en el caso de las mentiras de Estado, donde la idea es llegar al poder y mantenerse en él”.
Fórmulas añejas
Esa idea, naturalmente, no es nueva. El poder nacional-socialista la utilizó sistemáticamente en sus campañas para descalificar y hostilizar a las minorías raciales y sexuales a las que luego procedería a exterminar, y fue un instrumento muy eficaz en las oficinas de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. Ya antes, durante la Primera Guerra Mundial, en Gran Bretaña se hostilizaba en los medios al enemigo alemán calificándolo, de modo caricaturesco, como primitivo y grosero, como una horda de “hunos” indignos o ignorantes de las glorias de su ilustre e inmerecido pasado intelectual. Y como lo recuerda la pensadora Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, el antisemitismo tenía raíces más antiguas y profundas, y desde los tiempos del enorme error judicial que acusara de traición al Capitán Alfred Dreyfus, de origen judío, a finales del siglo diecinueve, la campaña de linchamiento moral en contra suya, orquestada por la derecha, fue particularmente violenta. Tanto así que la escritora cita las palabras de una mujer francesa aristócrata quien, rebosante de desprecio, habría exclamado: “Me gustaría que Dreyfus fuera finalmente condenado y que además fuera inocente; así sufriría todavía más”.
Con la ciencia en la mira
Uno de los blancos preferidos de la posverdad ha sido la ciencia, en especial cuando su investigación o sus hallazgos entran en conflicto con intereses políticos o económicos de un sector del poder. Así, en fechas muy recientes, los embates de los hechos alternativos o de las noticias falsas se han concentrado en descalificar o negar rotundamente las amenazas del cambio climático, los estragos de la comida chatarra o el caso de los perturbadores endócrinos, sustancias químicas capaces de inhibir las hormonas humanas. Hace tres décadas, el virólogo Peter Duesberg se empeñó en negar el origen viral del sida ocasionando confusión y no pocos estragos en la prevención y tratamiento de esa epidemia. De igual modo, la teoría de la conspiración atribuía a siniestros intereses económicos la creación misma del VIH.
Siempre hubo una prensa sensacionalista y el ubicuo poder del rumor y las paranoias colectivas para respaldar la diseminación de esas falacias. Si la ciencia no era siempre del todo confiable, razonaban los “mercaderes de la duda”, lo que se imponía era la razonable interpretación subjetiva de las masas real o potencialmente afectadas por una epidemia o por un cataclismo sanitario.
De modo similar, en el terreno de la política, frente al cuestionamiento repetido de la exactitud de las encuestas o la posibilidad, siempre latente y amenazante, del fraude electoral, el político demagogo recurre a su propia verdad alternativa, misma que comparten con fervor e ingenuidad sus seguidores.
Así, el candidato republicano Donald Trump pudo descalificar a las élites gobernantes y diseminar todo tipo de rumores, basados en posverdades, para negar la nacionalidad estadunidense de Barack Obama o la honestidad de la candidata demócrata Hillary Clinton en un intento por establecer una verdad propia, muy al margen de cualquier verificación efectiva. Lo importante, de nuevo, es sembrar la confusión y la duda.
Como señala un artículo del New York Times (18 de enero de 2017), “En una atmósfera en la que nunca se sabe qué sucederá en el próximo momento o qué cosa será digna de crédito, las personas se volverán más receptivas a la exageración o la distorsión de la verdad”. Y en esos momentos, las redes sociales habrá de confrontarse al dilema ético más apremiante: contribuir al restablecimiento de una verdad incuestionable o favorecer, de modo exponencial, la difusión de esos hechos alternativos o esas mentiras que terminarán imponiendo un enorme engaño mercenario a poblaciones enteras –la semilla misma de una nueva verdad totalitaria–.