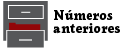Adolescencia en cautiverio
Pocas biografías han tenido la suerte de conocer una popularidad tan fuerte como la de la adolescente judío-alemana Ana Frank, quien falleció a los quince años, legando sin proponérselo un pequeño diario escrito durante su cautiverio forzado en un refugio domiciliario en Amsterdam entre 1942 y 1944. Hija menor de un matrimonio alemán que en 1933 había elegido el exilio ante las amenazas de persecución antisemita nazi, Ana ha cautivado a millones de lectores de su diario quienes han descubierto en él algunas claves para comprender, a través de las vivencias de una niña transformada rápidamente en una adolescente precoz y perspicaz, no sólo la dura experiencia del exilio y el confinamiento en la parte trasera de un edificio, sino una formación intelectual en solitario.
La difícil relación con sus padres en una estrecha convivencia problemática y el temprano descubrimiento del amor en condiciones de una penuria extrema son también parte de sus reflexiones. Esta experiencia tan novelesca fue llevada al cine en 1959 en El diario de Ana Frank, del estadounidense George Stevens.
El hostigamiento antisemita
El año del nacimiento de la niña Annelies Marie Frank (Ana Frank) en junio de 1929 coincide con el estallido de una crisis económica a nivel mundial cuyo máximo detonador fue la Gran Depresión económica estadounidense que hizo desplomarse un mercado bursátil hasta entonces vigoroso. En la Alemania liberal de Weimar los efectos son inmediatos y desastrosos: una inflación irrefrenable, una moneda por los suelos (las imágenes de ciudadanos transportando en carretillas millones de marcos con un valor real casi nulo son dramáticas), y una tasa de desempleo que reduce a miles de familia a un alarmante nivel de miseria.
En ese contexto apenas podía sorprender el meteórico ascenso del partido nacional socialista dirigido por Adolf Hitler, el cual prometía un programa económico y social basado en la recuperación no sólo del bienestar social, sino también de un orgullo nacional humillado por un Tratado de Versalles considerado injusto y que obligaba a reparaciones económicas a la nación germana vencida en la Gran Guerra (1914-1918).
El providencial chivo expiatorio para justificar el imperante clima de represión que, a manera de purga, tendría que sanar a la nación entera, fue el ciudadano judío, caricaturizado y estigmatizado como un ser infrahumano aquejado por una codicia congénita, como un apátrida abierto a todas las traiciones posibles, y por ello mismo responsable de todos los males que aquejaban a Alemania. Frente al peligro muy real de un hostigamiento con desenlace posiblemente mortal, el comerciante judío Otto Heinrich Frank, de 40 años, decide emigrar a los Países Bajos e instalarse en Amsterdam en el verano de 1933, pocos meses después de la llegada de Hitler al poder. Pronto lo acompañarán en el exilio su esposa Edith y sus dos hijas, Margot Frank, la mayor, y la pequeña Ana, de tan sólo 4 años. Cuando, siete años después, en 1940, los Países Bajos son ocupados por el ejército nazi, el breve interludio de bienestar de los Frank se cierra por completo. Obligados todos los refugiados judíos a portar la estrella de David en sus ropas, da inicio una despiadada persecución antisemita, cuya finalidad es la deportación a los campos de exterminio. La familia consigue sustraerse por un tiempo a ese destino fatal ocultándose en un venturoso refugio hogareño durante dos largos años.
El cautiverio
Todo lo que se sabe de esa prolongada estancia en cautiverio, procede del Diario que la joven Ana comienza a redactar a los trece años. En él se consigna minuciosamente la rutina diaria de su padre, madre y hermana, así como la de la otra familia, los Van Pels (Hermann, Auguste y el joven de 16 años Peter), quienes se les unirán en el encierro un mes más tarde.
Otro personaje, un dentista llamado Dussel, amigo de la familia, se unirá al grupo que, con Ana, es integrado por 8 personas, repartidas en tres pisos de esa casa trasera (el “Anexo”), unida por un pasillo secreto al edifico de oficinas en que trabaja Otto y cuya superficie apenas totaliza, en su base, 50 metros cuadrados.
En ese escondite, los refugiados son ayudados y alimentados solidariamente por Miep Gies, la secretaria de Otto, y su esposo, y por otros tres colaboradores de la oficina, quienes también proporcionan noticias del exterior y aseguran la vigilancia del inmueble, alertando sobre cualquier posible presencia de espías, soplones o policías colaboradores de los nazis. En aquel contexto, esconder a judíos o ayudarlos a sobrevivir o huir era un delito muy grave, al que se expusieron sin vacilaciones los amigos holandeses protectores de los Frank.
La joven Ana da cuenta en su Diario de las dificultades de convivencia y de las penurias alimentarias que padecían por igual los refugiados y sus benefactores, y muy pronto transforma la crónica de corte periodístico en un ejercicio literario de calidad sorprendente dada la edad de la incipiente autora. Elige Ana para ello la forma epistolar dirigiéndose a Kitty, una amiga imaginaria que hace las veces de confidente, a la que confía sus temores y sus alegrías, sus pleitos familiares y la amistad con Peter, un joven retraído, tres años mayor que ella, que progresivamente va transformándose en el amante ideal, el depositario elegido de una virginidad que ella desea ofrendarle, de modo pasional, con la convicción oscura de que en los tiempos aciagos del nazismo, es la prueba de amor más valiosa que ella puede permitirse dar.
Los pasajes del Diario en que la adolescente habla con franqueza sobre su propia pasión amorosa teñida de un erotismo continuamente frustrado, son sorprendentes. También resulta insólito, para la época, su determinación de ser independiente y libre, y convertirse en escritora al finalizar la guerra. A la imaginaria Kitty le confía: “Sabes que mi deseo más ardiente es volverme algún día en periodista y, más adelante, escritora célebre. Después de la guerra quiero, en todo caso, publicar un libro que se titulará “El Anexo”.
El desenlace
La temprana formación intelectual de Ana, marcada por la influencia de padres liberales, judíos laicos, permitió a la joven lanzar una mirada crítica sobre las creencias ajenas y las propias, y sobre el caracter a la vez generoso y también individualista del pueblo holandés que la acogía.
La joven cultivó metódicamente el escepticismo, desconfiando de las apariencias y las buenas intenciones susceptibles de volverse con el tiempo decepciones, sin abandonar su espíritu juguetón de adolescente muy avispada, proclive a la provocación y a la actitud desafiante.
Cabe sólo imaginar la notable carrera literaria que habría podido tener esta existencia que resultó trágicamente truncada. En junio de 1944, la familia Frank fue denunciada por un agente colaborador de los nazis, arrestada junto con la familia Van Pels, y conducidos todos a diversos campos de concentración. Según se sabe, Ana Frank murió, víctima del tifus, en marzo de 1945, seis meses antes del final de la guerra.